
La simplificación del régimen marcario, una oportunidad para los negocios y las inversiones en el país
En la práctica profesional del derecho marcario lo reiteramos en cada asesoramiento a emprendedores, pymes y grandes compañías: contar con protección marcaria es esencial para la estrategia de cualquier negocio. La marca identifica y diferencia a los productos y servicios en el mercado, y su adecuada protección es clave para garantizar su titularidad así como para ejercer acciones frente a terceros infractores, resguardando de este modo la inversión realizada. Idealmente, cualquier mejora en el sistema de registro de marcas debería impactar positivamente en el desarrollo de los negocios y, por lo tanto, en la economía real.
En ese marco, y en línea con la política de desregulación y modernización administrativa impulsada por el Gobierno, la semana pasada se dio un paso relevante para agilizar y hacer más eficiente el trámite de registro de marcas mediante la implementación de la Resolución 583/2025 por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Hasta ahora, un proceso de registro marcario —que no encontrara obstáculos durante la tramitación— podía demorar aproximadamente 8 meses. Si bien este era un tiempo que resultaba sensiblemente menor al de años anteriores, no lograba alinearse con la dinámica que la realidad de los negocios requiere para lanzar productos o servicios al mercado. Dicho proceso incluía un análisis de registrabilidad basado en los distintos criterios previstos en la Ley de Marcas, entre ellos la eventual existencia de conflictos con signos marcarios similares.
Ahora, el rol del INPI adquiere una configuración distinta: limitará el examen de las nuevas solicitudes de marcas a evaluar solo las prohibiciones absolutas –principalmente motivos absolutos de irregistrabilidad por carecer el signo de carácter distintivo– y las vinculadas al orden público. Los conflictos entre marcas similares quedan supeditados a planteamientos de terceros que entiendan que una marca, cuyo registro se ha solicitado, es similar o confundible con la suya, debiendo entonces interponer una oposición a tal registro. Una vez realizado el examen y vencido el plazo de 30 días desde la publicación de la solicitud de marca en el Boletín Oficial, si la marca no recibió oposiciones, será concedida.
Los considerandos de esta Resolución establecen la clave de esta nueva mirada cuyo objeto es fomentar “la inversión, la innovación, diferenciación competitiva y generación de empleo en todo el territorio nacional”, dejando claramente de manifiesto que es el titular de un derecho marcario “quien debe decidir si ejerce o no su defensa frente a eventuales afectaciones” a través de oposiciones, acciones de nulidad y/o de caducidad por falta de uso.
Este nuevo criterio acerca a la Argentina a los sistemas marcarios más relevantes en el plano internacional, especialmente al de la Unión Europea. Un sistema de marcas previsible, moderno y alineado con estándares internacionales ordena el mercado e impulsa la inversión y el desarrollo económico.

Hacia un nuevo equilibrio entre creación humana e IA
La inteligencia artificial se convirtió en un actor central de nuestra vida cotidiana. Genera textos, imágenes, melodías y hasta contribuye al desarrollo de innovaciones técnicas. No obstante, este avance abrió un debate jurídico y filosófico: ¿puede una IA ser titular de derechos de propiedad intelectual?
Por el momento, la respuesta corta es no. Las principales oficinas de propiedad intelectual del mundo exigen que el inventor o autor sea una persona humana. En el caso conocido como “DABUS”, se presentaron solicitudes de patente indicando como inventor a una IA (“Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience”) desarrollada por el investigador Stephen Thaler. Entre 2023 y 2025, tribunales del Reino Unido, Alemania, Corea y Japón ratificaron que solo los seres humanos pueden ser reconocidos como inventores, aunque el sistema haya generado la invención de manera autónoma. El caso se convirtió en un referente global y confirmó que, al menos por ahora, una inteligencia artificial no puede ser titular de derechos de propiedad industrial, en particular de una patente de invención.
Algunos autores sostienen que, en un futuro cercano, podría ser necesario redefinir la noción de personalidad jurídica para incluir a las máquinas dotadas de autonomía y capacidad creativa. Hablan incluso de una posible “personería robótica” que permita reconocer ciertos derechos u obligaciones a los sistemas inteligentes. Por ahora, esa idea parece más cercana a la ciencia ficción que a la realidad jurídica.
Ahora bien, ¿qué puede ser protegido por derechos de propiedad intelectual en el contexto de la inteligencia artificial? Conviene distinguir entre los diferentes tipos de protección existentes. Si la IA genera una obra artística o literaria, su resultado podría quedar bajo el amparo del derecho de autor o copyright -según el territorio-, siempre que exista un cierto grado de intervención humana en el proceso creativo. Si se trata de un diseño industrial, podrá protegerse su aspecto ornamental, y si hablamos de una invención técnica, podría solicitarse una patente. En todos los casos, el autor de la obra, el diseñador o el inventor deben ser personas humanas, y los objetos deben cumplir con los requisitos de validez correspondiente (originalidad para el caso de las obras; novedad y carácter propio para un diseño; novedad, actividad inventiva y aplicación industrial para una invención).
En el caso de las patentes, la práctica actual reconoce a las “invenciones asistidas por IA”, es decir, desarrollos en los que la inteligencia artificial colabora con el ser humano y es utilizada como una herramienta, pero no reemplaza su rol como inventor. Por lo tanto, las patentes de invenciones asistidas por IA siguen examinándose bajo los mismos criterios que las invenciones implementadas por computadora, para las cuales existe amplia jurisprudencia. Bajo ese enfoque, también es posible proteger una tecnología de IA generativa que involucre un modelo o algoritmo, siempre que cumpla con los requisitos tradicionales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
A su vez, dado que las patentes no son autorizaciones de uso, pueden existir obstáculos para la explotación cuando el desarrollo obtenido con IA se basa en datos de entrenamiento o software protegidos por derechos previos. Un investigador puede ser titular de una patente sobre una nueva aplicación de IA, pero si para desarrollarla utilizó datos o herramientas protegidas por terceros, posiblemente necesite contar con las autorizaciones correspondientes para poder explotarla comercialmente.
Esta tensión se observa en el debate sobre las imágenes generadas “al estilo” Studio Ghibli. En 2024, diversos modelos de IA comenzaron a producir obras visuales que imitaban el estilo del estudio japonés, lo que provocó reclamos de asociaciones de creadores y advertencias sobre el uso no autorizado de material protegido en el entrenamiento de modelos. En algunos territorios, un “estilo visual” no siempre se encuentra protegido por derecho de autor o copyright en sí, aunque la producción de obras derivadas o demasiado similares podría constituir una infracción, por. ej. si reproducen personajes o escenas conocidas.
Algunos países ya están analizando si deben establecer excepciones específicas para el uso de datos con fines de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa. La idea sería permitir ciertos usos sin infringir derechos de autor, siempre que se cumplan condiciones como transparencia, finalidad científica o no comercial.
La inteligencia artificial plantea un desafío al marco legal vigente. Su capacidad para crear, aprender y evolucionar obliga a repensar los límites de la autoría y la propiedad intelectual. Estamos en un proceso de redefinir la relación entre humanos y tecnología en un contexto donde las máquinas ya no son solo herramientas, sino actores creativos con impacto real en la economía y la cultura. Al mismo tiempo, el derecho tendrá la difícil tarea de encontrar un equilibrio entre la protección de la innovación, la ética y el sentido común.

Innovación y desarrollo: cómo las patentes fortalecen a las industrias estratégicas de la Argentina
En el marco de una macroeconomía que busca recuperar previsibilidad y de un país que cuenta con una base sólida de industrias estratégicas, comienzan a vislumbrarse oportunidades de inversión para emprendedores y empresas. Para los negocios de base tecnológica en particular, identificar, proteger y poner en valor a sus innovaciones puede convertirse en una ventaja competitiva concreta en el mercado.
Registrar una patente en Argentina permite resguardar activos intangibles que pueden definir la posición competitiva de una empresa en el mediano y largo plazo. El sistema de patentes proporciona una herramienta jurídica que otorga un monopolio de explotación temporal y, al mismo tiempo, envía un mensaje al mercado de que la innovación tiene valor y que hay interés en defenderla. Una patente de invención se otorga por 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud y permite a su titular decidir sobre la explotación de su tecnología, negociar licencias o buscar socios para concretar su comercialización.
Los sectores estratégicos, pujantes e innovadores -donde la protección por patentes resulta imprescindible- incluyen la agroindustria, la industria farmacéutica, la energía y la alta tecnología. La Argentina tiene una ventaja comparativa en biotecnología aplicada al agro, donde la innovación genética, el desarrollo de bioinsumos y las soluciones de precisión son el corazón del negocio. En el ámbito farmacéutico, el país cuenta con laboratorios nacionales con gran capacidad instalada y trayectoria en I+D. En el sector energético, el avance hacia tecnologías limpias y procesos más eficientes abre una carrera por el registro de innovaciones industriales.
Por su parte, el sector del conocimiento muestra un crecimiento notable y su participación es cada vez más significativa en la economía total. En 2024, las exportaciones de servicios vinculados a este sector crecieron un 15,5% con respecto al año anterior y alcanzaron los 8.927 millones de dólares. Hoy, la industria del conocimiento disputa con la automotriz el tercer lugar entre los complejos exportadores del país, representando el 9,2% de las exportaciones argentinas -solamente por debajo de los complejos agrícolas y del sector petroquímico. La economía del conocimiento incluye innovaciones relacionadas con la informática y el software, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, entre otros.
En estas industrias que generan negocios de base tecnológica aplica la misma lógica: anticiparse es proteger el valor. La patente ofrece un respaldo concreto frente a la explotación no autorizada, pero también otorga la tranquilidad de poder decidir estratégicamente sobre el futuro de una invención.
Proteger una innovación en nuestro país no debería pensarse solo como una medida defensiva, sino como un componente central de cualquier estrategia de negocios, de inversión, expansión y desarrollo. Argentina dispone de talento, infraestructura y capacidad industrial para ser un jugador relevante en las próximas décadas. Para que ese potencial se traduzca en competitividad, es indispensable que los emprendedores y las empresas cuenten con la debida protección de sus innovaciones por patentes dentro de un ecosistema favorable para la obtención y la defensa de los derechos de propiedad intelectual.
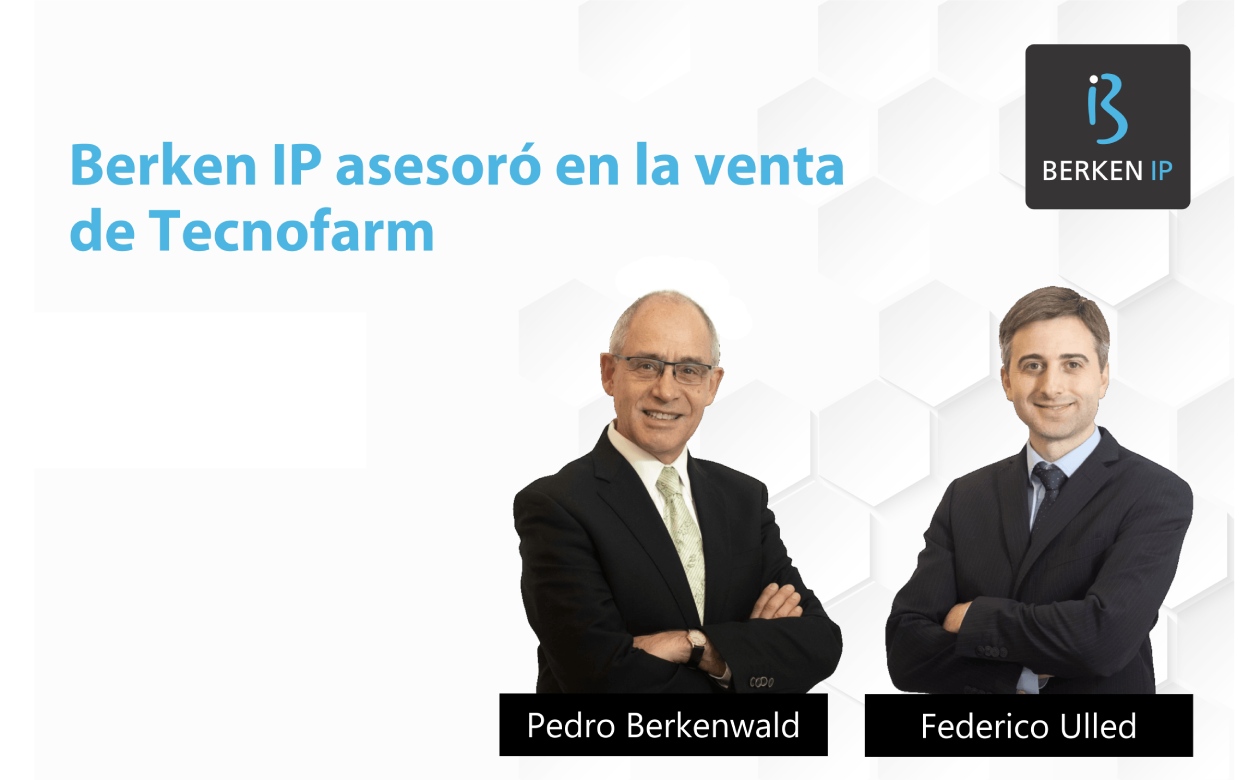
Asesoramos en la venta de Tecnofarm
Asesoramos a los socios de de la empresa Tecnofarm S.R.L. (“Tecnofarm”) en la venta de la empresa a Laboratorios Calier.
Tecnofarm es una empresa argentina con más de 35 años de trayectoria en el desarrollo y producción de medicamentos veterinarios.
El comprador, Laboratorios Calier, con sede en España, mediante esta adquisición refuerza su presencia en el mercado veterinario argentino y apuesta a convertir al país en un centro estratégico regional.
Asesores legales de la transacción:
Abogados de los vendedores: Berken IP – Federico Ulled y Pedro Berkenwald (socios), y Tomás Brian Woodley (asociado)
Abogados de los compradores: Deloitte Legal – Eduardo Patricio Bonis (socio), y Sofía Vetrugno (asociada)
Abogado In-House: Gloria Carmona López (Laboratorios Calier)

Transferencia de tecnología: una herramienta para transformar conocimiento en valor real
La transferencia de tecnología es uno de los mecanismos más potentes para convertir conocimiento en desarrollo económico. En un contexto donde los activos intangibles representan más del 90 % del valor de mercado del S&P 500, transformar avances científicos en soluciones aplicadas ya no es solo una opción, sino una necesidad estratégica para cualquier país u organización que aspire a competir globalmente.
Sin embargo, llevar ese conocimiento al mercado no es un proceso sencillo. Requiere un entramado técnico, jurídico y operativo cada vez más sofisticado, donde la calidad de los contratos y la solidez de las negociaciones desempeñan un rol central.
Uno de los principales desafíos radica en la redacción de contratos que involucren activos intangibles como patentes, know-how, algoritmos, software o información confidencial. A diferencia de los bienes físicos, estos activos pueden ser utilizados simultáneamente por múltiples partes sin agotarse, lo que exige estructuras contractuales más precisas y adaptadas.
La definición del objeto contractual es uno de los puntos más sensibles. Es común que en los contratos de licencia se identifique erróneamente a la “tecnología” únicamente con el producto final que será eventualmente comercializado, omitiendo incluir el proceso, técnica o conocimiento que lo hace posible o que se utiliza en el proceso de manufactura. Esta ambigüedad puede derivar en conflictos sobre qué fue efectivamente licenciado y en qué condiciones.
Por eso, todo contrato de transferencia tecnológica debe incluir una descripción clara y consistente del objeto, su alcance territorial, duración, condiciones de uso y restricciones, y también, en su caso, la posible necesidad de complementación de esa tecnología con otros desarrollos, propios o de terceros, y los efectos económicos que podría generar esa complementación tanto en las regalías que se acuerden, como en el precio del producto o servicio. El contrato debe ser más que una formalidad: sirve como hoja de ruta para las partes durante toda la relación y la evolución de la misma.
Ahora bien, un contrato robusto es condición necesaria, pero no suficiente. También es clave un proceso de negociación informado, donde se analicen el estado de desarrollo de la tecnología, la capacidad de ejecución del licenciatario, su modelo de negocio y los intereses tanto del titular de la tecnología como de sus potenciales socios y/o la necesidad o previsibilidad de asociaciones futuras.
Uno de los aspectos más complejos es la valuación económica del negocio. Si bien existen referencias usuales de mercado, estas fórmulas normalizadas no siempre capturan con precisión el valor generado ni el riesgo asumido. La valuación debe realizarse caso por caso, combinando criterios técnicos, financieros y de mercado, y fundamentalmente considerando el estadio de madurez y aplicabilidad directa de la tecnología transferida o la necesidad de nuevos desarrollos complementarios. Pero más allá del retorno económico, la transferencia de tecnología también genera valor para la sociedad en su conjunto, al permitir que el conocimiento se traduzca en soluciones concretas que mejoran la vida de las personas.
Además, resulta imprescindible que las organizaciones —sean universidades, centros de investigación, startups o empresas— cuenten con asesoramiento legal y fiscal especializado desde el inicio del proceso. La intervención temprana de equipos jurídicos y de asesoramiento fiscal con experiencia en transferencia tecnológica permite anticipar conflictos y proteger los intereses de todas las partes involucradas.
En esa misma línea, es fundamental pensar en la propiedad intelectual desde las primeras etapas del desarrollo. Proteger los activos intelectuales con patentes, u otros medios de protección disponibles, definir titularidades o acuerdos de confidencialidad desde el origen no solo previene disputas futuras, sino que también incrementa el valor estratégico de la tecnología al momento de negociar su transferencia, y califica la elegibilidad y atractivo del proyecto para inversores.
Liberar el potencial de la transferencia de tecnología demanda planificación, estructuras legales sólidas y una cultura organizacional que promueva la colaboración interdisciplinaria.
Los ecosistemas más dinámicos del mundo —como Israel o Corea del Sur— han institucionalizado procesos de transferencia tecnológica como parte central de su estrategia de desarrollo económico. Aprender de estas experiencias —adaptadas a cada contexto local— puede ofrecer claves valiosas para replicar y escalar modelos exitosos.
En un escenario global donde la competencia se libera cada vez más en el terreno de los intangibles, desarrollar capacidades efectivas para transferir tecnología es una prioridad estratégica. Convertir el conocimiento en impacto requiere marcos adecuados, actores capacitados y una visión de largo plazo que articule ciencia, derecho, economía y mercado. Un enfoque que integre todos estos elementos es imprescindible para achicar la brecha entre el conocimiento disponible y su aplicación efectiva en el mundo real, transformando avances aislados en motores reales de desarrollo.

Argentina y el PCT: una oportunidad para potenciar la innovación
Argentina es uno de los pocos países de la región que todavía no adhirió al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un sistema internacional que permite simplificar, unificar y postergar los costos de la protección de invenciones en más de 150 países. La falta de adhesión limita las herramientas disponibles para investigadores, universidades y startups locales que desarrollan tecnología con potencial de escalar a otros mercados. Hoy, quienes innovan desde Argentina enfrentan más barreras que sus pares en países vecinos, no por cuestiones técnicas, sino por una decisión pendiente a nivel político.
Como Argentina no forma parte de ese sistema, quienes desarrollan tecnología localmente —universidades, centros de investigación, startups, pymes— no pueden presentar por sí mismos solicitudes internacionales PCT y en la práctica, eso significa más costos, más complejidad y menos posibilidades de protección para desarrollos locales con potencial global.
A diferencia de lo que muchos creen, el PCT no cambia las reglas de fondo para la concesión de patentes en cada país, ni limita la capacidad de examinar y decidir según las leyes locales. Su propósito es simplificar el proceso de protección internacional de invenciones, facilitando una etapa de presentación unificada que difiere costos, reduce burocracia y permite tomar mejores decisiones estratégicas a lo largo del camino.
Adherir al PCT es una oportunidad para fortalecer a los actores locales. Instituciones públicas de investigación, y muchas universidades nacionales, así como emprendedores tecnológicos, podrían beneficiarse enormemente de una vía más ágil, centralizada y previsible para la obtención de derechos en el exterior. Incluso sectores industriales consolidados, con potencial exportador, podrían encontrar ventajas en un sistema que ordena y facilita la tramitación en múltiples jurisdicciones.
El tratado permite diferir por hasta 30 meses la presentación y tramitación de solicitudes ante las oficinas nacionales, lo que no solo alivia el impacto económico inicial, sino que brinda tiempo para buscar socios, validar mercados y decidir en qué territorios avanzar. Además, permite centralizar algunos trámites que de otro modo deben repetirse país por país —como cambios de nombre, cesiones, documentos de prioridad—, reduciendo los costos asociados, y además permite obtener un informe de búsqueda internacional y una opinión de patentabilidad previa a las presentaciones nacionales. En este sentido, el PCT también actúa como una herramienta de planificación. Permite a los equipos de investigación y desarrollo proyectar a más largo plazo, proteger resultados intermedios y evaluar en qué mercados tiene sentido invertir esfuerzos de patentamiento. Esa flexibilidad es especialmente valiosa para los proyectos surgidos de instituciones académicas o públicas, donde los tiempos de maduración suelen ser más extensos y los recursos, más limitados.
En términos de costos, la diferencia también puede ser significativa. Iniciar una presentación internacional sin el respaldo del PCT obliga a asumir desembolsos simultáneos en múltiples países, además de gestionar distintas versiones de una misma solicitud adaptadas a cada jurisdicción. El sistema actual exige a los innovadores argentinos una carga administrativa y económica que sus pares en otros países no enfrentan. Esta desventaja estructural desalienta la internacionalización temprana y, muchas veces, limita el alcance de invenciones con alto potencial.
En el contexto global actual, donde los desarrollos tecnológicos circulan a gran velocidad y las colaboraciones internacionales son cada vez más frecuentes, integrarse al PCT puede representar una ventaja competitiva. No se trata solo de facilitar presentaciones, sino también de ampliar las opciones disponibles para quienes están creando valor desde la Argentina.
En el escenario regional, el caso de Uruguay resulta especialmente interesante. El país se adhirió al PCT recientemente, en 2024. Si bien las empresas del país vecino son, en general, más pequeñas que las nuestras, operan en un entorno con más facilidades para la inversión extranjera. Esa combinación de escala y apertura permitió dar un paso que posiciona mejor al ecosistema uruguayo frente a oportunidades de transferencia tecnológica y colaboración internacional.
Por último, vale destacar que la adhesión al PCT no es una reforma aislada, sino parte de un conjunto de medidas posibles para modernizar el ecosistema de propiedad intelectual en el país. Desde hace años, distintas voces técnicas y académicas vienen proponiendo mejoras en la digitalización de trámites, mayor previsibilidad en los plazos y mecanismos de apoyo a quienes inician el camino del patentamiento. Integrarse al sistema PCT sería un paso en esa dirección: una mejora concreta y alineada con los desafíos que enfrentan hoy la ciencia, la tecnología y la producción de conocimiento en Argentina.
Por todo esto, resulta valioso abrir el debate desde una perspectiva constructiva. Pensar cómo sumar herramientas que potencien al ecosistema local, con reglas claras y previsibles, alineadas con los estándares internacionales. La adhesión al PCT puede ser una de ellas: una decisión que no reemplaza los mecanismos nacionales para la concesión de patentes, pero que sí los complementa y multiplica las oportunidades para quienes ya están trabajando en el presente —y el futuro— de la innovación argentina.

ChatGPT, Gemini y Claude: los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la propiedad intelectual
Cuando pensamos en inteligencia artificial generativa, se nos vienen a la mente plataformas como ChatGPT, Gemini o Claude, y su increíble capacidad para redactar textos, generar respuestas en tiempo récord, crear imágenes o traducir con fluidez casi humana, entre otras tantas funciones. Pero lo que vemos es apenas la superficie. Detrás de cada interacción se esconde una infraestructura compleja de datos masivos, algoritmos avanzados y millones de parámetros entrenados, con gran valor económico y estratégico para las plataformas. En el mundo de la inteligencia artificial, los procesos, datasets y arquitecturas que lo hacen posible son recursos centrales a ser protegidos como activos intangibles.
Durante los primeros años del auge de la IA moderna, predominaba una cultura de apertura. Se compartían investigaciones, datasets y modelos de código abierto. Sin embargo, esa lógica cambió con la irrupción del interés comercial y la necesidad de protección jurídica sobre desarrollos de alto impacto. Hoy, compañías líderes del sector optan por no divulgar detalles técnicos de sus modelos más sofisticados, marcando un giro hacia la confidencialidad como parte de la estrategia de defensa del valor.
Ilya Sutskever, cofundador y director científico de OpenAI, reconoció que compartir abiertamente los avances en inteligencia artificial fue un error. Si bien una parte de los datasets para entrenar modelos como GPT-4, Gemini o Claude son de la web abierta, muchos utilizan contenido licenciado que permanece oculto por temas de propiedad intelectual, y privacidad.
A esto se suma un desafío creciente: el uso de contenidos protegidos sin consentimiento para entrenar modelos. Millones de textos, imágenes y obras creativas se utilizaron sin autorización de sus autores. En EE.UU., artistas demandaron a empresas como Stability AI o Midjourney. En 2023, The New York Times inició una demanda contra OpenAI y Microsoft por el uso no autorizado de su archivo periodístico, señalando que estos modelos son ahora capaces de reproducir y competir directamente con contenido protegido, afectando modelos de negocio enteros.
En este nuevo escenario, la propiedad intelectual enfrenta tensiones estructurales. Las solicitudes de patentes vinculadas a IA han crecido —con IBM, Microsoft y Samsung a la cabeza—, pero muchas enfrentan dificultades para cumplir con los criterios actuales de elegibilidad. En julio de 2024, la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos) actualizó sus lineamientos y dejó en claro que:
- Las reivindicaciones de patente que detallan componentes de hardware específicos o aplicaciones prácticas tienen mayor probabilidad de ser aceptadas.
- Las meras ideas abstractas —como métodos de organización de información o procesos mentales— no son patentables por no ser consideradas invenciones.
- Las solicitudes que incluyen entrenamiento de modelos con impacto real en una tecnología existente (por ejemplo, mejora en un tratamiento médico) son vistas con mejores ojos.
Mientras que la inteligencia artificial generativa está reconfigurando el mapa tecnológico y económico global, el sistema legal aún está ajustando sus marcos para acompañar una revolución tecnológica sin precedentes.
En ese contexto, contar con el asesoramiento de profesionales para gestionar la propiedad intelectual con una visión global y estratégica es clave para navegar este entorno y poder transformar conocimiento en valor real y sostenible; requiere una mirada interdisciplinaria y profundamente contextual, que combine aspectos legales, técnicos y estratégicos. No se trata solo de proteger activos, sino de entender cómo se integran en los modelos de negocio, cómo se defienden frente a eventuales conflictos y cómo se capitalizan en mercados globales altamente competitivos.
Acompañar la innovación con estructuras sólidas de protección intelectual será clave para que el desarrollo tecnológico se traduzca en ventajas sostenibles a largo plazo.

Crecen las fusiones y adquisiciones en Argentina: la importancia de proteger la innovación
En un contexto regional desafiante, Argentina es una excepción: mientras el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en América Latina retrocedió en 2024, nuestro país registró una suba del 27% en la cantidad de operaciones durante el primer trimestre del último año, y el capital movilizado se duplicó con creces, alcanzando los 1.750 millones de dólares. Las cifras, difundidas en un informe de la firma global Aon plc, reflejan una dinámica que va más allá de lo coyuntural: señalan un cambio de clima.
La caída de la inflación, la mejora en los indicadores macroeconómicos locales y el superávit fiscal y comercial están generando un entorno más favorable para la inversión privada, según un estudio de Buenos Aires Capital Partners. Si a eso se suman las desregulaciones impulsadas por el gobierno y una baja en la tasa de interés en Estados Unidos, es esperable que el 2025 sea aún más activo para el mercado de transacciones corporativas en Argentina.
El crecimiento local de las M&A también puede leerse como un indicador de confianza en el potencial innovador del país. Que sean las propias compañías nacionales —las que mejor conocen las particularidades del contexto argentino— las que lideren este tipo de movimientos, envía una señal relevante a la comunidad inversora internacional. En muchos casos, el comportamiento del capital local funciona como termómetro para quienes analizan oportunidades de inversión en la Argentina desde el exterior.
Lo interesante no es solo la magnitud del fenómeno, sino su composición. De las 95 operaciones registradas durante 2024 a nivel nacional, muchas se concentraron en sectores intensivos en conocimiento e innovación, como es el caso de la tecnología. No se trata simplemente de comprar y vender empresas, sino que juegan un rol crítico los activos estratégicos intangibles como patentes de invención, marcas, software, know-how técnico o desarrollos tecnológicos protegidos por secreto industrial. Los M&A implican desafíos complejos relacionados con la propiedad intelectual: el due diligence de activos intangibles; la correcta titularidad de derechos; la evaluación de riesgos asociados a litigios o la valoración de patentes y marcas son aspectos que pueden incidir decisivamente en el valor de una operación.
La disrupción tecnológica seguirá siendo uno de los principales motores del mercado global, como advierte el informe “M&A 2025” de Bain & Company. La inteligencia artificial generativa, la automatización, la computación cuántica y las energías renovables están impulsando a muchas empresas a transformarse a través de adquisiciones. En ese contexto, proteger la innovación no es un lujo ni una formalidad: es un diferencial competitivo.
Argentina tiene talento, tecnología y un renovado dinamismo de mercado. Para que esta ola de operaciones sea sostenible en el tiempo y contribuya al desarrollo económico del país, hay una condición ineludible: proteger la innovación y apostar al crecimiento de nuestra capacidad de innovar.

Elon Musk, vacunas y cápsulas de café. ¿Por qué las startups deben proteger la innovación?
Durante la pandemia del COVID-19, se abrió una discusión global sobre la necesidad de liberar las patentes de las vacunas. Algunos sostenían que, sin derechos de propiedad intelectual, hubiera sido más fácil fabricar y distribuir vacunas en todo el mundo. Pero la realidad es más compleja: sin protección de la propiedad intelectual, las innovaciones que permitieron crear esas vacunas probablemente ni siquiera hubieran existido.
Si bien las vacunas de COVID fueron comercializadas por laboratorios, la tecnología de ARN mensajero que sirvió de base fue desarrollada en una universidad de Estados Unidos y protegida a través de patentes. Esa protección permitió negociar licencias y atraer la inversión necesaria para escalar la tecnología en tiempo récord. La propiedad intelectual no fue un obstáculo, sino un habilitador en la explotación, hizo viable el negocio, y permitió que llegara al mercado.
Para las startups, la enseñanza es clara: proteger la tecnología mediante patentes no es un exceso ni una burocracia, sino una condición esencial para atraer inversores y capitalizar un negocio. Las patentes brindan a las startups algo que de otro modo no tendrían: la exclusividad de explotar una innovación por un tiempo determinado y en un territorio determinado, algo fundamental cuando los recursos son limitados y la competencia puede venir desde cualquier parte del mundo. Cuando no es posible obtener una patente, existen otros mecanismos de protección, como diseños, marcas e incluso el derecho de autor.
La exclusividad que brindan los derechos de propiedad intelectual le da valor económico a la innovación frente a los inversores que buscan proyectos que no puedan ser fácilmente replicados o copiados.
El caso de las cápsulas de café: encontrar dónde está el verdadero valor
Un ejemplo muy ilustrativo es el de una reconocida marca de cápsulas de café. La empresa, en lugar de proteger únicamente la cafetera —un producto relativamente fácil de copiar—, decidió también proteger el diseño de la cápsula, sus materiales y mecanismo de perforación, que eran el verdadero corazón del negocio. Las máquinas podían volverse un commodity; las cápsulas, en cambio, requerían licencias específicas para ser fabricadas y comercializadas. Esa estrategia inteligente de propiedad intelectual permitió controlar el ecosistema de consumo y desarrollar un negocio multimillonario.
El aprendizaje para las startups es que muchas veces el mayor valor no está en proteger todo, sino en identificar el componente crítico que marca la diferencia. Y a partir de ahí, construir la barrera de entrada para los competidores.
La falsa seguridad de la patentabilidad
Una confusión muy frecuente entre emprendedores es no distinguir entre patentabilidad con libertad de uso. Tener una patente significa que una innovación cumple con los requisitos para ser patentada, pero no garantiza que pueda ser comercializada libremente. Pueden haber patentes de terceros vigentes que limiten o bloqueen la posibilidad de uso. Este problema fue especialmente visible también en el desarrollo de las vacunas de COVID-19: aunque la tecnología base estaba en manos de una universidad, los laboratorios tuvieron que asegurarse de no infringir derechos de terceros para poder lanzar sus productos al mercado.
Muchas startups desconocen esta diferencia crítica. Realizar un análisis de libertad de operación —para verificar que una tecnología no infringe derechos ajenos— es un proceso mucho más complejo y sensible que evaluar la patentabilidad. Por eso no siempre es accesible en etapas tempranas, pero sí debe ser una prioridad en el momento en que el producto o servicio esté listo para salir al mercado.
El rol clave de los inversores y las incubadoras
Los inversores lo saben. No invierten sólo en ideas: invierten en activos de propiedad intelectual. Cada vez es más frecuente que las incubadoras y aceleradoras no solo fomenten la creación de estrategias de propiedad intelectual, sino que incluso financien su desarrollo. En muchos casos, directamente piden como condición la existencia de solicitudes de patente.
El mensaje de los inversores a las startups es claro: sin activos de propiedad intelectual, no hay barreras de entrada; sin barreras de entrada, no hay negocio.
Por eso, proteger una innovación no es opcional: es construir el activo sobre el que va a edificarse todo el valor de una empresa.
Hay figuras reconocidas, como Elon Musk, que recientemente realizaron declaraciones en las que minimizaban la importancia de la propiedad intelectual. Musk ha llegado a decir que “las patentes son para los débiles”. Pero hay que tener en cuenta el contexto: Elon Musk está en otra escala -una global-, un gran portafolio de patentes y poder de marca de prestigio.
En conclusión, la propiedad intelectual no frena la innovación, la impulsa. Es lo que permite que una startup pase de tener una buena idea a tener un negocio viable, atractivo para inversores y preparado para crecer.

El Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños: un paso hacia la simplificación y armonización internacional
El 22 de noviembre de 2024, en Riad (Arabia Saudita), Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) aprobaron el Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños. Este nuevo instrumento internacional representa un avance importante en materia de propiedad intelectual, al establecer reglas comunes que facilitan la protección de los diseños en los países que adopten este tratado, con procedimientos más simples, dinámicos y accesibles.
A diferencia del Arreglo de La Haya, el Tratado de Riad no establece un sistema de registro internacional, sino que armoniza normas sustantivas y procedimentales que los países que lo adopten deberán implementar en su legislación interna.
Aunque este tratado aún no ha entrado en vigor, pues requiere al menos 15 ratificaciones o adhesiones, varios países ya lo han firmado, entre ellos Uruguay y Paraguay, lo que evidencia un interés inicial en la región hacia la armonización de este tipo de protección.
Cabe señalar que la finalidad de un diseño industrial es proteger el aspecto estético u ornamental de un producto industrial o artesanal. A nivel internacional, el término diseño industrial abarca tanto creaciones bidimensionales como tridimensionales, mientras que en Argentina se distingue entre diseños industriales (bidimensionales) y modelos industriales (tridimensionales). Por lo tanto, debe entenderse que el Tratado de Riad se refiere a ambos tipos de creaciones.
El principal objetivo del tratado es hacer que la protección de los diseños sea más accesible, especialmente para emprendedores, diseñadores independientes y pequeñas y medianas empresas. Para ello, se busca reducir las trabas burocráticas y armonizar los requisitos esenciales que debe cumplir una solicitud en los distintos países que adopten el tratado.
Entre los aspectos más relevantes del Tratado de Riad se encuentra la definición de una lista máxima y común de elementos que deben acompañar la solicitud, con el fin de evitar requisitos adicionales que compliquen el trámite para los solicitantes. Asimismo, se aceptan diversas formas de representación del diseño, tales como fotografías, dibujos o cualquier otra representación visual que sea admitida por el correspondiente organismo encargado del registro.
El tratado también permite incluir varios diseños industriales en una misma solicitud, siempre que se cumplan ciertas condiciones, lo que representa una ventaja frente a los sistemas que exigen solicitudes individuales para cada diseño y contribuye a reducir los costos de presentación. En cuanto a la obtención de la fecha de presentación, elemento fundamental para evaluar la novedad y establecer una fecha de prioridad, se simplifican los requisitos a una indicación expresa o implícita de que se trata de una solicitud, datos suficientes para identificar al solicitante, una representación clara del diseño o modelo industrial y la información de contacto del solicitante o su representante. Bajo ciertas condiciones, los países pueden exigir elementos adicionales enumerados en el tratado, como una reivindicación o una breve descripción.
Además, el tratado establece un período de gracia armonizado y obligatorio de 12 meses desde la primera divulgación pública del diseño, durante el cual esa divulgación no afecta la novedad del mismo. Esto obligaría a algunos países a modificar su normativa interna en caso de adoptar el tratado, como por ejemplo Argentina, cuya legislación actual establece un plazo de gracia de solo 6 meses. También contempla la posibilidad de mantener la publicación del diseño en reserva durante al menos 6 meses después de la presentación, otorgando al solicitante mayor control sobre el momento de su publicación oficial. Para brindar mayor seguridad jurídica, el tratado introduce medidas que permiten subsanar errores o retrasos sin que ello implique automáticamente la pérdida de derechos.
Finalmente, el tratado fomenta la implementación de sistemas electrónicos para la presentación de solicitudes y el intercambio digital de documentos de prioridad, modernizando y agilizando los procedimientos.
En conclusión, el Tratado de Riad representa una herramienta concreta para facilitar la protección internacional de los diseños y modelos industriales. Aunque aún resta su entrada en vigor, su aprobación marca una tendencia hacia la armonización normativa y la simplificación de trámites, en beneficio de quienes crean y diseñan productos en un mercado cada vez más globalizado. Para los diseñadores argentinos, especialmente quienes buscan proteger sus creaciones fuera del país, este tratado podría facilitar en el futuro el acceso a un sistema más unificado y eficaz para proteger el fruto de su creatividad a nivel internacional.
Autor: Federico Maddonni Brito.
