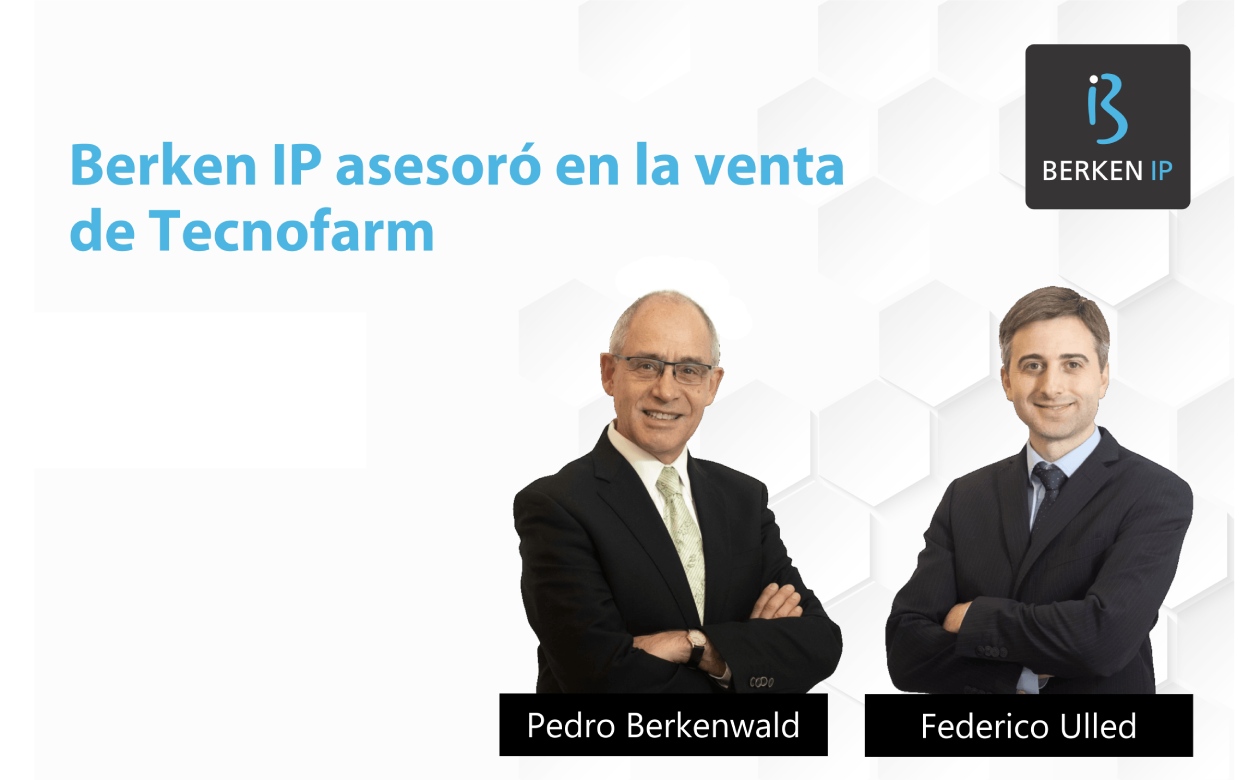
Asesoramos en la venta de Tecnofarm
Asesoramos a los socios de de la empresa Tecnofarm S.R.L. (“Tecnofarm”) en la venta de la empresa a Laboratorios Calier.
Tecnofarm es una empresa argentina con más de 35 años de trayectoria en el desarrollo y producción de medicamentos veterinarios.
El comprador, Laboratorios Calier, con sede en España, mediante esta adquisición refuerza su presencia en el mercado veterinario argentino y apuesta a convertir al país en un centro estratégico regional.
Asesores legales de la transacción:
Abogados de los vendedores: Berken IP – Federico Ulled y Pedro Berkenwald (socios), y Tomás Brian Woodley (asociado)
Abogados de los compradores: Deloitte Legal – Eduardo Patricio Bonis (socio), y Sofía Vetrugno (asociada)
Abogado In-House: Gloria Carmona López (Laboratorios Calier)

Transferencia de tecnología: una herramienta para transformar conocimiento en valor real
La transferencia de tecnología es uno de los mecanismos más potentes para convertir conocimiento en desarrollo económico. En un contexto donde los activos intangibles representan más del 90 % del valor de mercado del S&P 500, transformar avances científicos en soluciones aplicadas ya no es solo una opción, sino una necesidad estratégica para cualquier país u organización que aspire a competir globalmente.
Sin embargo, llevar ese conocimiento al mercado no es un proceso sencillo. Requiere un entramado técnico, jurídico y operativo cada vez más sofisticado, donde la calidad de los contratos y la solidez de las negociaciones desempeñan un rol central.
Uno de los principales desafíos radica en la redacción de contratos que involucren activos intangibles como patentes, know-how, algoritmos, software o información confidencial. A diferencia de los bienes físicos, estos activos pueden ser utilizados simultáneamente por múltiples partes sin agotarse, lo que exige estructuras contractuales más precisas y adaptadas.
La definición del objeto contractual es uno de los puntos más sensibles. Es común que en los contratos de licencia se identifique erróneamente a la “tecnología” únicamente con el producto final que será eventualmente comercializado, omitiendo incluir el proceso, técnica o conocimiento que lo hace posible o que se utiliza en el proceso de manufactura. Esta ambigüedad puede derivar en conflictos sobre qué fue efectivamente licenciado y en qué condiciones.
Por eso, todo contrato de transferencia tecnológica debe incluir una descripción clara y consistente del objeto, su alcance territorial, duración, condiciones de uso y restricciones, y también, en su caso, la posible necesidad de complementación de esa tecnología con otros desarrollos, propios o de terceros, y los efectos económicos que podría generar esa complementación tanto en las regalías que se acuerden, como en el precio del producto o servicio. El contrato debe ser más que una formalidad: sirve como hoja de ruta para las partes durante toda la relación y la evolución de la misma.
Ahora bien, un contrato robusto es condición necesaria, pero no suficiente. También es clave un proceso de negociación informado, donde se analicen el estado de desarrollo de la tecnología, la capacidad de ejecución del licenciatario, su modelo de negocio y los intereses tanto del titular de la tecnología como de sus potenciales socios y/o la necesidad o previsibilidad de asociaciones futuras.
Uno de los aspectos más complejos es la valuación económica del negocio. Si bien existen referencias usuales de mercado, estas fórmulas normalizadas no siempre capturan con precisión el valor generado ni el riesgo asumido. La valuación debe realizarse caso por caso, combinando criterios técnicos, financieros y de mercado, y fundamentalmente considerando el estadio de madurez y aplicabilidad directa de la tecnología transferida o la necesidad de nuevos desarrollos complementarios. Pero más allá del retorno económico, la transferencia de tecnología también genera valor para la sociedad en su conjunto, al permitir que el conocimiento se traduzca en soluciones concretas que mejoran la vida de las personas.
Además, resulta imprescindible que las organizaciones —sean universidades, centros de investigación, startups o empresas— cuenten con asesoramiento legal y fiscal especializado desde el inicio del proceso. La intervención temprana de equipos jurídicos y de asesoramiento fiscal con experiencia en transferencia tecnológica permite anticipar conflictos y proteger los intereses de todas las partes involucradas.
En esa misma línea, es fundamental pensar en la propiedad intelectual desde las primeras etapas del desarrollo. Proteger los activos intelectuales con patentes, u otros medios de protección disponibles, definir titularidades o acuerdos de confidencialidad desde el origen no solo previene disputas futuras, sino que también incrementa el valor estratégico de la tecnología al momento de negociar su transferencia, y califica la elegibilidad y atractivo del proyecto para inversores.
Liberar el potencial de la transferencia de tecnología demanda planificación, estructuras legales sólidas y una cultura organizacional que promueva la colaboración interdisciplinaria.
Los ecosistemas más dinámicos del mundo —como Israel o Corea del Sur— han institucionalizado procesos de transferencia tecnológica como parte central de su estrategia de desarrollo económico. Aprender de estas experiencias —adaptadas a cada contexto local— puede ofrecer claves valiosas para replicar y escalar modelos exitosos.
En un escenario global donde la competencia se libera cada vez más en el terreno de los intangibles, desarrollar capacidades efectivas para transferir tecnología es una prioridad estratégica. Convertir el conocimiento en impacto requiere marcos adecuados, actores capacitados y una visión de largo plazo que articule ciencia, derecho, economía y mercado. Un enfoque que integre todos estos elementos es imprescindible para achicar la brecha entre el conocimiento disponible y su aplicación efectiva en el mundo real, transformando avances aislados en motores reales de desarrollo.

Argentina y el PCT: una oportunidad para potenciar la innovación
Argentina es uno de los pocos países de la región que todavía no adhirió al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un sistema internacional que permite simplificar, unificar y postergar los costos de la protección de invenciones en más de 150 países. La falta de adhesión limita las herramientas disponibles para investigadores, universidades y startups locales que desarrollan tecnología con potencial de escalar a otros mercados. Hoy, quienes innovan desde Argentina enfrentan más barreras que sus pares en países vecinos, no por cuestiones técnicas, sino por una decisión pendiente a nivel político.
Como Argentina no forma parte de ese sistema, quienes desarrollan tecnología localmente —universidades, centros de investigación, startups, pymes— no pueden presentar por sí mismos solicitudes internacionales PCT y en la práctica, eso significa más costos, más complejidad y menos posibilidades de protección para desarrollos locales con potencial global.
A diferencia de lo que muchos creen, el PCT no cambia las reglas de fondo para la concesión de patentes en cada país, ni limita la capacidad de examinar y decidir según las leyes locales. Su propósito es simplificar el proceso de protección internacional de invenciones, facilitando una etapa de presentación unificada que difiere costos, reduce burocracia y permite tomar mejores decisiones estratégicas a lo largo del camino.
Adherir al PCT es una oportunidad para fortalecer a los actores locales. Instituciones públicas de investigación, y muchas universidades nacionales, así como emprendedores tecnológicos, podrían beneficiarse enormemente de una vía más ágil, centralizada y previsible para la obtención de derechos en el exterior. Incluso sectores industriales consolidados, con potencial exportador, podrían encontrar ventajas en un sistema que ordena y facilita la tramitación en múltiples jurisdicciones.
El tratado permite diferir por hasta 30 meses la presentación y tramitación de solicitudes ante las oficinas nacionales, lo que no solo alivia el impacto económico inicial, sino que brinda tiempo para buscar socios, validar mercados y decidir en qué territorios avanzar. Además, permite centralizar algunos trámites que de otro modo deben repetirse país por país —como cambios de nombre, cesiones, documentos de prioridad—, reduciendo los costos asociados, y además permite obtener un informe de búsqueda internacional y una opinión de patentabilidad previa a las presentaciones nacionales. En este sentido, el PCT también actúa como una herramienta de planificación. Permite a los equipos de investigación y desarrollo proyectar a más largo plazo, proteger resultados intermedios y evaluar en qué mercados tiene sentido invertir esfuerzos de patentamiento. Esa flexibilidad es especialmente valiosa para los proyectos surgidos de instituciones académicas o públicas, donde los tiempos de maduración suelen ser más extensos y los recursos, más limitados.
En términos de costos, la diferencia también puede ser significativa. Iniciar una presentación internacional sin el respaldo del PCT obliga a asumir desembolsos simultáneos en múltiples países, además de gestionar distintas versiones de una misma solicitud adaptadas a cada jurisdicción. El sistema actual exige a los innovadores argentinos una carga administrativa y económica que sus pares en otros países no enfrentan. Esta desventaja estructural desalienta la internacionalización temprana y, muchas veces, limita el alcance de invenciones con alto potencial.
En el contexto global actual, donde los desarrollos tecnológicos circulan a gran velocidad y las colaboraciones internacionales son cada vez más frecuentes, integrarse al PCT puede representar una ventaja competitiva. No se trata solo de facilitar presentaciones, sino también de ampliar las opciones disponibles para quienes están creando valor desde la Argentina.
En el escenario regional, el caso de Uruguay resulta especialmente interesante. El país se adhirió al PCT recientemente, en 2024. Si bien las empresas del país vecino son, en general, más pequeñas que las nuestras, operan en un entorno con más facilidades para la inversión extranjera. Esa combinación de escala y apertura permitió dar un paso que posiciona mejor al ecosistema uruguayo frente a oportunidades de transferencia tecnológica y colaboración internacional.
Por último, vale destacar que la adhesión al PCT no es una reforma aislada, sino parte de un conjunto de medidas posibles para modernizar el ecosistema de propiedad intelectual en el país. Desde hace años, distintas voces técnicas y académicas vienen proponiendo mejoras en la digitalización de trámites, mayor previsibilidad en los plazos y mecanismos de apoyo a quienes inician el camino del patentamiento. Integrarse al sistema PCT sería un paso en esa dirección: una mejora concreta y alineada con los desafíos que enfrentan hoy la ciencia, la tecnología y la producción de conocimiento en Argentina.
Por todo esto, resulta valioso abrir el debate desde una perspectiva constructiva. Pensar cómo sumar herramientas que potencien al ecosistema local, con reglas claras y previsibles, alineadas con los estándares internacionales. La adhesión al PCT puede ser una de ellas: una decisión que no reemplaza los mecanismos nacionales para la concesión de patentes, pero que sí los complementa y multiplica las oportunidades para quienes ya están trabajando en el presente —y el futuro— de la innovación argentina.

Reivindicaciones y memoria descriptiva
La mayoría de las leyes de patente establecen que el derecho conferido por una patente de invención está determinado por las reivindicaciones (véase, por ej., el Art 11 de la Ley de Patentes de Argentina, los Art 69 y 84 del Convenio sobre la Patente Europea (EPC) o el párrafo 112(b) del 35 United States Code). De este modo, las reivindicaciones definen el objeto para el cual se busca protección (esto es, la invención).
Por este motivo, una adecuada redacción de las reivindicaciones de una patente es de vital importancia para una estrategia de propiedad intelectual: el alcance de la reivindicación quedará determinado por la terminología utilizada y definirá cuáles son las formas de realización que quedan comprendidas.
Por ejemplo, si en una reivindicación se utiliza el término “polímero vinílico”, su alcance será mayor que si se utilizara el término “poliestireno” (un tipo específico de polímero vinílico). Si bien esto resulta en un mayor alcance de protección, también aumenta el universo de antecedentes oponibles a la patentabilidad, ya que el alcance de protección se encuentra inversamente relacionado con la patentabilidad.
Ahora bien, si las reivindicaciones son las que definen el derecho y constituyen así el “corazón” de una patente, ¿cuál es el rol de la memoria descriptiva? De manera resumida, la memoria debe proporcionar el soporte de las reivindicaciones, además de describir de forma suficientemente clara y completa la invención que éstas definen.
Por otro lado, las leyes de patente aclaran que la memoria descriptiva, que incluye una descripción y opcionalmente figuras, se utiliza para “interpretar” las reivindicaciones. Por lo general, son las propias oficinas de patente o bien los tribunales quienes deciden cómo se realiza esta interpretación. Además, estas interpretaciones pueden diferir entre sí, como ocurre en Estados Unidos (“broadest reasonable interpretation” ante la USPTO vs “ordinary and customary meaning as understood by a person of ordinary skill in the art in light of the specification and prosecution history” ante tribunales).
Por otro lado, es habitual que los mismos titulares de derechos promuevan una interpretación diferente de las mismas reivindicaciones, según se trate de evaluar el alcance del derecho en un contexto de infracción o de analizar si una invención cumple con los requisitos de patentabilidad. En el primer caso, el titular tenderá a considerar que su reivindicación otorga un alcance amplio, permitiéndole bloquear a un gran número de competidores, mientras que en el segundo entenderá que su reivindicación debe interpretarse de forma más acotada, reforzando así su posición de patentabilidad.
En este contexto, cabe preguntarse qué ocurre en los casos en que los términos de una reivindicación puedan interpretarse de cierta manera “por sí solos”, pero se encuentren definidos o con una interpretación propuesta dentro de la memoria descriptiva.
Esta pregunta fue tratada recientemente por la Gran Cámara de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (EPO) en su decisión G 1/24. Esta decisión se originó en la T 0439/22, en donde debía interpretarse el término “gathered sheet” —el cual podría traducirse como “hoja fruncida”— en las reivindicaciones de la patente EP 2 307 6804.
De acuerdo con la interpretación usual, se trataría de “una hoja doblada a lo largo de líneas para ocupar un espacio tridimensional”. No obstante, la solicitud indicaba que el término debía interpretarse como “ondulada, doblada o comprimida o constreñida de otro modo sustancialmente transversalmente al eje cilíndrico de la varilla”. Utilizando esta última interpretación, la patentabilidad —en particular, la novedad— se veía afectada por un antecedente. Por este motivo, el titular buscaba alejarse de la interpretación propuesta por la memoria descriptiva, alegando que los términos en las reivindicaciones deben interpretarse según su significado habitual y que la memoria descriptiva debe consultarse solo en caso de dudas.
En la T 0439/22 se plantearon tres preguntas a la Gran Cámara, entre ellas:
¿Se pueden consultar la descripción y las figuras al interpretar las reivindicaciones para evaluar la patentabilidad y, de ser así, se puede hacer esto de manera general o solo si el experto en la materia considera que una reivindicación no es clara o es ambigua cuando se lee de forma aislada?
Para responder, la Gran Cámara consideró que no existe una única base legal para la interpretación de las reivindicaciones al evaluar la patentabilidad, ya que el Art 69 del EPC se relaciona con el alcance de protección en la evaluación de la infracción, mientras que el Art 84 establece condiciones formales para el contenido de una solicitud de patente, sin referirse a la interpretación de las reivindicaciones.
No obstante, basándose en la jurisprudencia de las Cámaras de Recurso Técnicas, la Gran Cámara concluyó:
“Las reivindicaciones constituyen el punto de partida y la base para evaluar la patentabilidad de una invención. La descripción y los dibujos deben consultarse siempre para interpretar las reivindicaciones al evaluar la patentabilidad de una invención, y no solamente si el experto en la materia considera que una reivindicación es poco clara o ambigua al ser interpretada de forma aislada.”
Esta decisión reafirma la importancia de la descripción en la interpretación de las reivindicaciones en todas las circunstancias. También establece líneas directrices para la correspondencia entre la descripción y las reivindicaciones, algo que algunos examinadores de la EPO ya aplicaban de forma estricta al solicitar la adaptación de la descripción a las reivindicaciones admisibles tras el examen de patentabilidad.
La decisión G 1/24 podría influir en la manera en que los tribunales, tanto europeos como de otros países, interpretan el alcance de protección de una patente concedida, y refuerza la importancia de una redacción adecuada para defender los intereses de los titulares de derechos.

ChatGPT, Gemini y Claude: los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la propiedad intelectual
Cuando pensamos en inteligencia artificial generativa, se nos vienen a la mente plataformas como ChatGPT, Gemini o Claude, y su increíble capacidad para redactar textos, generar respuestas en tiempo récord, crear imágenes o traducir con fluidez casi humana, entre otras tantas funciones. Pero lo que vemos es apenas la superficie. Detrás de cada interacción se esconde una infraestructura compleja de datos masivos, algoritmos avanzados y millones de parámetros entrenados, con gran valor económico y estratégico para las plataformas. En el mundo de la inteligencia artificial, los procesos, datasets y arquitecturas que lo hacen posible son recursos centrales a ser protegidos como activos intangibles.
Durante los primeros años del auge de la IA moderna, predominaba una cultura de apertura. Se compartían investigaciones, datasets y modelos de código abierto. Sin embargo, esa lógica cambió con la irrupción del interés comercial y la necesidad de protección jurídica sobre desarrollos de alto impacto. Hoy, compañías líderes del sector optan por no divulgar detalles técnicos de sus modelos más sofisticados, marcando un giro hacia la confidencialidad como parte de la estrategia de defensa del valor.
Ilya Sutskever, cofundador y director científico de OpenAI, reconoció que compartir abiertamente los avances en inteligencia artificial fue un error. Si bien una parte de los datasets para entrenar modelos como GPT-4, Gemini o Claude son de la web abierta, muchos utilizan contenido licenciado que permanece oculto por temas de propiedad intelectual, y privacidad.
A esto se suma un desafío creciente: el uso de contenidos protegidos sin consentimiento para entrenar modelos. Millones de textos, imágenes y obras creativas se utilizaron sin autorización de sus autores. En EE.UU., artistas demandaron a empresas como Stability AI o Midjourney. En 2023, The New York Times inició una demanda contra OpenAI y Microsoft por el uso no autorizado de su archivo periodístico, señalando que estos modelos son ahora capaces de reproducir y competir directamente con contenido protegido, afectando modelos de negocio enteros.
En este nuevo escenario, la propiedad intelectual enfrenta tensiones estructurales. Las solicitudes de patentes vinculadas a IA han crecido —con IBM, Microsoft y Samsung a la cabeza—, pero muchas enfrentan dificultades para cumplir con los criterios actuales de elegibilidad. En julio de 2024, la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos) actualizó sus lineamientos y dejó en claro que:
- Las reivindicaciones de patente que detallan componentes de hardware específicos o aplicaciones prácticas tienen mayor probabilidad de ser aceptadas.
- Las meras ideas abstractas —como métodos de organización de información o procesos mentales— no son patentables por no ser consideradas invenciones.
- Las solicitudes que incluyen entrenamiento de modelos con impacto real en una tecnología existente (por ejemplo, mejora en un tratamiento médico) son vistas con mejores ojos.
Mientras que la inteligencia artificial generativa está reconfigurando el mapa tecnológico y económico global, el sistema legal aún está ajustando sus marcos para acompañar una revolución tecnológica sin precedentes.
En ese contexto, contar con el asesoramiento de profesionales para gestionar la propiedad intelectual con una visión global y estratégica es clave para navegar este entorno y poder transformar conocimiento en valor real y sostenible; requiere una mirada interdisciplinaria y profundamente contextual, que combine aspectos legales, técnicos y estratégicos. No se trata solo de proteger activos, sino de entender cómo se integran en los modelos de negocio, cómo se defienden frente a eventuales conflictos y cómo se capitalizan en mercados globales altamente competitivos.
Acompañar la innovación con estructuras sólidas de protección intelectual será clave para que el desarrollo tecnológico se traduzca en ventajas sostenibles a largo plazo.
